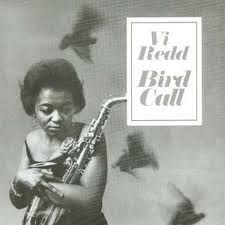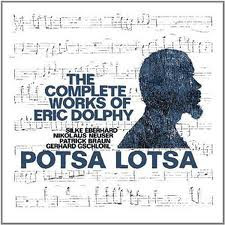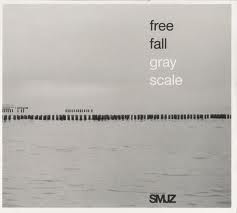Nuevamente para su serie Second Line de Cuadernos de Jazz, otra entrada de Jonio González, esta vez referida al pianista Elmo Hope.
Un pájaro en la rama equivocada
St. Elmo Sylvester Hope nació en Nueva York el 27 de junio de 1923, de padres antillanos. En
Como quiera que sea, Hope, dada la absoluta imposibilidad por entonces para un afroamericano de dedicarse a la música clásica, se vuelca por entero al jazz, y es a partir de este momento cuando su incapacidad para promocionarse, proyectarse, encontrar un hueco en el mundo de la música, y en el mundo en general, empieza a hacerse patente. Mientras su amigo Powell ya se ha hecho un nombre entre los músicos más importantes del naciente bop, él, que era un entusiasta de Parker y Gillespie y había participado en varias jams en el Minton’s Playhouse, se gana la vida en salas de baile de Coney Island, el Bronx o Greenwich Village. En 1948, mientras Powell ya había grabado clásicos instantáneos como "Indiana", Hope ingresa, tras un breve período con el grupo de Snub Mosely, en la orquesta del trompetista y vocalista Joe Morris, un músico poco dado a complejidades y básicamente orientado hacia el rhythm and blues. En dicha formación estaría hasta 1951 y con ella intervendría en más de una docena grabaciones para los sellos Atlantic y Decca (en varias presuntamente, ya que su nombre no figura en los créditos, y en una al menos lo hace como Elmore Sylvester), se alejaría, giras mediante, del ambiente musical neoyorquino, perdería todo contacto orgánico con los boppers, coincidiría con futuras figuras como Johnny Griffin y conocería a dos aliados incondicionales, Percy Heath y, sobre todo, Philly Joe Jones, quien lo acompañaría a lo largo de su breve carrera artística.
Tras abandonar a Morris y grabar con la volcánica cantante Wynonie Harris, Hope marcha de gira con Etta Jones. En junio de 1953, la suerte parece sonreírle. Alfred Lion lo convoca, junto con los citados Heath y Jones, para intervenir nada menos que en el Memorial Album de Clifford Brown, en el que también participarían Lou Donaldson, Gigi Gryce, John Lewis, Charlie Rouse y Art Blakey. Hope aporta tres composiciones, "Bellarrosa" (que quedaría fuera de la configuración final), "De-Dah" (a la que volvería una y otra vez a lo largo de los años) y "Carvin’the Rock", y en ellas, sobre todo en la primera, puede apreciarse ya su particular estilo: sensibilidad bop, estructura propia del hard-bop, en un cruce característico que, en el aspecto compositivo, se haría más complejo con el tiempo.
El 18 de junio de ese año, nueve días después de grabar con Brownie, entra en los estudios de Rudy Van Gelder para registrar, secundado por Heath y Jones, el primer disco a su nombre, New Faces, New Sounds. El 9 de mayo del año siguiente regresaría con Heath para unirse a Art Blakey, Frank Foster y Freeman Lee y grabar siete composiciones más que serían incluidas (más una sesión de octubre de 1957, de la que ya hablaremos) en Elmo Hope Trio and Quintet. Los temas de ambas sesiones, salvo tres standards, pertenecen a Hope, y lo primero que llama la atención es la alegría que desprenden, en especial en trío; música fresca, cuya complejidad se desarrolla con fluidez, irónica y un punto melancólica a un tiempo ("I Remember You"), reflexiva pero en absoluto dramática, y, sobre todo, de una belleza misteriosa que consigue vencer los tópicos, como en el caso de "Stars Over Marrakech" o del mencionado "Carvin’ the Rock" (el título alude a la prisión de Rikers Island, a la que eran enviados los condenados por asuntos de drogas), donde el ataque y los cambios de líneas melódicas lo sitúan, sin duda, en la misma esfera de Powell, pero menos por simpatía que por coincidencia en la búsqueda, como ya hemos dicho.
Ese mismo año Hope interviene en Moving Out, de Sonny Rollins, llamando la atención de los críticos por su lirismo (que Brian Case definiría como “excéntrico y apacible”), y acompaña a Lou Donaldson en Lou Donaldson Sextet, al que aporta "Moe’s Bluff". En 1955 graba Hope Meets Foster, nuevamente con Frank Foster y Freeman Lee, más el contrabajo de John Ore y la batería de Art Taylor, poco más que una jam session a la que contribuye con cuatro composiciones (al menos dos de las cuales, "Fosterity" y "Wail, Frank, Wail", parecen improvisadas in situ). En cualquier caso, tanto Hope como Foster están a la altura de lo que se espera de ellos, como queda demostrado en una bellísima versión de Georgia On My Mind.
También en 1955 graba Meditations, segundo disco a su nombre, primero de los que registraría para Prestige y una verdadera obra mayor. Acompañado por el mencionado Ore y Willie Jones, Hope crea un prodigio de swing y delicadeza, tanto en los standards ("Falling In Love With Love") como en los temas propios. La distancia respecto de Powell se hace más acusada (Lucky Strike), su pianismo, que sigue profundamente enraizado en el bop, recuerda si acaso a un Monk más transparente, la riqueza de sus armonías y la cualidad contemplativa de sus baladas, para emplear conceptos del crítico Dereck Taylor, se afianzan como una seña de identidad intransferible.
Enero de 1956 encuentra nuevamente a Hope en los estudios Van Gelder acompañando a Jackie McLean en "Lights Out!". En mayo, registra para Prestige, con John Coltrane, Donald Byrd, Hank Mobley, Paul Chambers y Philly Joe Jones, Informal Jazz, posteriormente reeditado a nombre de Coltrane y Mobley como Two Tenors, más tarde como John Coltrane: Two Tenors with Hank Mobley y finalmente, en 1961, bajo el sello Fantasy y con el aditamento de Homecoming! (al que ya volveremos), como The All Star Session, a nombre, otra vez, de Hope. El título original hace honor a lo que el disco ofrece: jazz distendido, espontáneo, con aire de jam session (Weeja) pero, como en el maravilloso On It, del propio Hope, con momentos de enorme empatía e inspiración. En abril, el destino de Hope empieza a torcerse. Su afición a las drogas, en especial la heroína, era de todos conocida, pero hasta el momento casi no había interferido en su vida profesional. Ese mes, sin embargo, no se presenta en los estudios Van Gelder, donde debía acompañar a Gene Ammons en la grabación de The Happy Blues (será reemplazado por Duke Jordan). Lo hace cuatro días más tarde, alegando que había ido a ver a un tío enfermo al hospital Roosevelt, pero que al salir de éste se había perdido. Dicho hospital quedaba a sólo nueve manzanas de los estudios. Todo el mundo sabía que Hope había ido en busca de droga.
Los crecientes problemas con su adicción, y las consecuencias de la misma en términos legales, culminan a finales de 1956 cuando le es retirada la licencia para tocar en locales del área de Nueva York. Para un músico de jazz, esto significaba la ruina o el exilio. Hope se decide por lo último y, tras un breve período en el grupo del trompetista Dud Bascomp, a principios de 1957 parte de gira a California con Chet Baker. Instalado en Los Ángeles, acompaña a Lionel Hampton y toca con Sonny Rollins, Scott LaFaro y Lennie McBrownie en el Jazz Workshop de San Francisco. Harold Land asiste una noche y, maravillado con lo que escucha, contrata a toda la sección rítmica para una serie de conciertos en Vancouver (existe una grabación particular de uno de ellos, parte de la cual fue radiada en su dia por la emisora neoyorquina WKCR). De regreso, pide a Hope que escriba los arreglos para lo que será Harold in the Land of Jazz (en el que interviene otro gran pianista “maldito”: Carl Perkins), un disco extraño que se ubica más allá del bop y el hard bop y en el que lo emocional rompe cualquier etiqueta que quiera imponerse a la música. Hope aporta, en este sentido, un tema paradigmático, Nieta, que lo define, por su complejidad y ligereza, como un compositor distinto de cualquier otro. Esta distinción quedará todavía más patente cuando en 1959 intervenga, como pianista, arreglista y compositor, en el que tal vez sea el mejor álbum de Harold Land y sin duda uno de los mejores grabados ese año prodigioso para la historia del jazz, "The Fox", en el que también es de la partida un trompetista sobre el que convendría volver: Dupree Bolton. Hope contribuye con cuatro composiciones exquisitas, plenas de delicadeza y colorido, en particular "Mirror-Mind Rose" y "One Down", en el que su inventiva sorprende con cada acorde: basta escuchar este tema para convencer a cualquier escéptico de que la de Hope es una de las voces más personales y ricas de la historia del género. Al respecto, declara Harold Land en la contraportada: “Elmo expresa en su escritura cosas que no oyes cuando toca. En sus solos es libre y enérgico, mientras que como compositor posee un profundo sentido de la forma.” Esa aparente dicotomía, sin embargo, no debe confundirnos: como pianista Hope no perdía el control en ningún momento. Lo que hacía era investigar cien posibles caminos en un instante, proponer múltiples direcciones y hacernos creer que economizaba medios cuando lo que hacía en realidad era multiplicarlos y sugerirlos. De ahí quizá la ligereza con que se lo definió también, y define aún, como influenciado por Monk, ese cajón de sastre en que incluye a cualquier pianista que no se ajuste a la norma. Torpe confusión que no viene provocada por la velocidad, ciertamente, ni, para emplear términos de Frank Tirro, por el ritmo errático, sino más bien por su capacidad para ofrecernnos el trazo sublime de aquello que oímos como un eco llegado del futuro.
Un año antes, en 1958, Hope conoce a Bertha, con quien se casará dos años más tarde, ha intervenido (y contribuido con cuatro temas) en Exploring the Future, de Curtis Counce, ha continuado tocando en Jazz Workshop con Land, LaFaro y McBrownie y no ha conseguido apartarse de las drogas.
De nuevo en 1959, graba para el sello HiFiJazz Elmo Hope Trio, en compañía de Jimmy Bond y Frank Butler, habitual compañero de sesiones de su etapa californiana. Se trata de un disco fuertemente enraizado en el bop y el pianismo stride (B’s A-Plenty), con momentos de extraordinaria sensiblidad y madurez, como en una elegíaca versión de Like Someone in Love o en Barfly, una bellísima balada de su autoría en la que destaca el sereno apoyo de Bond y el complejo y a un tiempo fluido discurso de Hope. Un disco extraordinario, entre lo mejor, para quien esto escribe, del pianista neoyorquino, que parecía encontrarse en plena forma.
Sin embargo, Hope no se sentía cómodo en California. En una entrevista publicada por Down Beat en enero de 1961, declara a John Tynan: “El clima es magnífico y hay gente interesante con la que tocar. Pero es un lugar donde no hay nada que aprender. Si un joven músico de jazz quiere aprender, tiene que ir a Nueva York; allí encontrará inspiración y compañerismo. Todo el tiempo están pasando cosas…” Ese mismo año, y luego de un par de estancias en la cárcel como consecuencia de su drogadicción, Hope, a instancias de Orrin Keepnews, a la sazón de visita en Los Ángeles, regresa a Nueva York. Nada más llegar, y con la compañía de Paul Chambers y Philly Joe Jones, graba "Here’s Hope" y "High Hope" (recogidos en Elmo Hope Plays His Original Compositions, Fresh Sound, 1992), en los que incluye nuevas versiones de nueve temas ya aparecidos en Trio and Quintet. Una escucha en paralelo nos permite advertir el crecimiento de Hope como pianista; Freffie, por poner un ejemplo, gana en dinamismo, seguridad y potencia. Hope ya se ha convertido, en el mejor de los sentidos, en un pianista clásico, al tiempo que afirma su condición de compositor sólido y único. Y la demostración de ello la hallamos en el citado Homecoming!, producido por Keepnews para Riverside y grabado en dos sesiones en junio de 1961 con Blue Mitchell, Frank Foster, Jimmy Heath, Percy Heath y un Philly Joe Jones ligeramente intrusivo. El disco es una síntesis de hard bop, con unos arreglos inteligentes y precisos ("A Kiss For My Love") y momentos de belleza tan serena como emotiva ("Eyes So Beautiful As Yours"). Cinco meses más tarde, y nuevamente para Riverside, Hope registra Hope-Full, que incluye cinco temas en solitario (los únicos que grabaría en su carrera) y tres a dúo con Bertha, "Yesterdays", "My Heart Stood Still" y un delicioso "Blues Left and Right2, del propio pianista.
A pesar de esta aparente actividad, lo cierto es que para entonces Elmo Hope prácticamente ha desaparecido de la escena. Sus problemas de salud se agravan por momentos, vive pobremente en el Bronx y Bertha ha de emplearse en una compañía telefónica para llevar dinero a casa con que dar de comer a sus hijos, el menor de los cuales, Kevin, nace en enero de 1963. (Con los años, Bertha Hope, con su propio trío o formaciones como el Elmo Hope Project o Elmollenium, se dedicaría con ahínco a difundir la obra de su esposo; sus discos In Search of Hope y Elmo’s Fire, publicados por Steeple Chase en 1990 y 1991 respectivamente, constituyen dos buenas muestras de ello.) No obstante las penosas circunstancias en que se halla, Hope todavía grabará, en agosto de 1963, Sounds From Ricker Island, un canto de cisne en toda regla. El título del álbum alude, como el mencionado Ricker’s Rock, a la prisión homónima, y es concebido por los productores Walt Dickerson y Sid Frey como una denuncia contra el sistema carcelario estadounidense en general y el trato que reciben los drogadictos en particular. Al frente de un ensemble integrado, entre otros, por John Gilmore, Freddie Douglas, Lawrence Jackson y Philly Joe Jones, Elmo Hope aporta seis composiciones y da muestras de su inmarcesible talento en temas tan serenamente bellos como Three Silver Quartets o imaginativos como Kevin, un standard en toda regla que parece compuesto ayer mismo.
Casi cuatro años después de esta grabación, el 19 de mayo de 1967, Hope es hospitalizado con neumonía y muere a causa de un fallo cardiorrespiratorio. Acababa así la vida de uno de los mayores compositores que ha dado el jazz y uno de los pianistas más originales e incomprendidos. Antes, en marzo y mayo de 1966, graba, en sendas sesiones y secundado por John Ore, su inseparable Philly Joe Jones y Clifford Jarvis, 17 temas, entre standards y composiciones propias, publicados años más tarde como Last Sessions (Inner City) y The Final Sessions (Specialty, y reunidos en 2007, junto con el resto de grabaciones en trío, en Elmo Hope Trio: Complete Studio Recordings (Gambit). Hay en ellos tanto fuego, tanta energía, tanta imaginación puesta al servicio del deseo y la pasión, que nadie que los escuche puede imaginar que quien toca es un hombre que lleva años conviviendo con la muerte. Escuchar la felicidad que irradia Grammy, con sus arpegios y escalas convertidos en juguetes de aire; la elegancia profunda y meditativa de A Kiss For My Love; el humor y el dominio del blues que destila Punch That o los más de diez minutos que, rescatando el espíritu del bop, dedica a destripar, recomponer y volver a fracturar A Night in Tunisia (una de sus composiciones preferidas) es asistir a la construcción de un monumento vivo e imperecedero al jazz que crece, literalmente, dentro de nosotros. Para no abandonarnos nunca.
Discografía selecta
Como líder:
New Faces, New Sounds (Blue Note, 1953)
Trio and Quintet (Blue Note, 1953-1957)
Meditations (Prestige, 1955)
Hope Meets Foster (Prestige, 1955)
Informal Jazz (Prestige, 1956)
Elmo Hope Trio (HiFiJazz, 1959)
Here’s Hope (Celebrity, 1961)
High Hope (Beacon, 1961)
Homecoming! (Riverside
Hope-Full (Riverside
Sounds From Rickers Island (Audio Fidelity, 1963)
The Final Sessions (Specialty, 1966)
Con Joe Morris:
Anytime, Anyplace, Anywhere (Atlantic , 1948)
Good Rocking Tonight (Atlantic , 1949)
Con Clifford Brown:
Memorial Album (Blue Note, 1953)
Con Sonny Rollins:
Moving Out (Prestige, 1954)
Con Lou Donaldson:
Lou Donaldson Quartet/Quintet/Sextet (Blue Note, 1954)
Con Jackie McLean:
Lights Out! (Prestige, 1956)
Con Curtis Counce:
Sonority (Contemporary, 1958)
Exploring the Future (Dooto, 1958)
Con Harold Land:
Harold In the Land of Jazz
The Fox (Contemporary, 1958)